Todo lo trascendente en la vida tiene su origen en hechos triviales. Es difícil, a veces imposible, recordar el inicio, la causa primera de los fenómenos que nos marcan el alma para siempre, esos cuatro o cinco que señalaríamos al final de la existencia como los “de verdad importantes”. En mi caso, sin embargo, recuerdo perfectamente cómo descubrí el inicio de mi herida. Estaba a punto de entrar en la ducha cuando, por puro azar, observé en el espejo el pequeño rasguño –no más amplio que una uña– que había aparecido en mi pecho, justo encima del corazón. Le presté un fugaz segundo de atención porque no recordaba cómo me lo había hecho y por su perfecta disposición vertical. Después lo olvidé por completo.
Hasta que días después una sensación molesta, que no llegaba a picor, me recordó de nuevo su presencia. De vez en cuando me sorprendía a mi mismo frotándome por encima de la camisa, en un acto reflejo similar al que provocan las patas de un insecto sobre la piel. Y cuando me puse de nuevo frente al espejo, no puedo ocultar que me quede estupefacto ante lo que vi: el rasguño se había extendido hasta alcanzar la longitud de un dedo índice, y la piel aparecía enrojecida a su alrededor. Desinfecté la zona a conciencia, más sorprendido que preocupado, pues no dejaba de darle vueltas a una pregunta para la que no tenía respuesta ¿Cómo podía haberse alargado de esa forma sin que yo me diese cuenta?
Lo cierto es que en aquel periodo de mi vida tenía mucho trabajo, siempre con docenas de pequeñas –y no tan pequeñas– tareas pendientes de toda índole, por eso, y porque soy poco dado a las hipocondrías, creo que este extraño suceso quedó enterrado en un segundo plano por la acelerada rutina de los días cargados de responsabilidades, días que parecen misérrimos manojos de horas conseguidos en la beneficencia en lugar de días auténticos.
La preocupación llegó por sorpresa en la oficina, al bajar un archivador de una estantería. Un perfecto círculo de sangre, pequeño pero evidente, crecía en la pechera de mi camisa. Corrí hasta los servicios; impulsado por la angustia, y desabroché los botones con ansiedad. Involuntariamente di un paso atrás. El rasguño era ahora un crudo surco en la carne, de horrendo tono purpúreo. En su parte media, unas gotas de sangre manaban lentamente, deslizándose por el surco hacia abajo. Me lavé como pude y volví a mi puesto, con la cabeza como una centrifugadora descarrilada. Quedaba poco tiempo para salir. Nadie me hizo el menor comentario sobre mi camisa mojada de sangre y agua.
Al llegar a casa tuve que afrontar, de nuevo, pero esta vez desde un prisma inédito, penoso y absurdo, mi relación con María. Estábamos atravesando uno de nuestros periodos de distanciamiento; apenas habíamos hablado en las últimas semanas… el número de discrepancias, encontronazos, circunstancias y otros factores que conformaban el nudo de nuestra crisis se había enrevesado y solidificado tanto que no había por donde cogerlo… y en esto llegaba yo con una camisa manchada de sangre por una herida que no tenía causa y que no dejaba de crecer…
–Mira como me he puesto la camisa –me atreví a decirle
–Yo la veo bien –dijo tras un rápido vistazo.
Volvíamos a las trincheras. Otro día más.
–¿Y esto también lo ves bien? ¿eh? –chillé –lo sé– mostrándole el sangrante tajo púrpura.
–¡Oye oye, a mí tú no me gritas así! ¿vale? –reaccionó como una furia. Si has tenido un mal día en la oficina lo pagas con otra ¿te enteras?
–Dios… ¡Eres insoportable! Y con un portazo se fue. Supongo que a su trabajo.
Y yo me quedé ahí de pie, solo, como un patético cristo mirándose una línea de sangre que rodaba desde el esternón hasta el ombligo.
Volví a lavar y sanear la herida. Y esta vez, al observarla más de cerca a la luz blanca, no pude evitar un violento escalofrío. Era una herida nauseabunda, salvaje, que no se parecía a nada que yo hubiese visto nunca con anterioridad, como si la carne se hubiese abierto hacia fuera. No cortada, ni quemada… abierta, sin más. Y en todo este tiempo no había dejado de sangrar; de hecho, brotaba en mayor cantidad. Para mayor extrañeza, no me sentía en absoluto débil o mareado, que habría sido lo normal ante esta pérdida constante e imparable. En pocos minutos convertí la blancura del lavabo, los azulejos… en una siniestra carnicería, en la escena de un crimen repugnante. Entonces mi cuerpo se activó con mil alarmas. Presioné la herida con tantas vendas como pude y salí de allí corriendo, invadido por el pánico, calculando mentalmente cuánto tiempo se tardaría en llegar al ambulatorio e intentando adivinar la cantidad de sangre que un hombre puede perder antes de caer muerto.
Tal vez no fue una buena idea la de echarme a correr. El corazón comenzó a bombear con fuerza y la sangre se disparó como un cañón del infierno hacia el exterior. Las vendas pasaron en segundos a ser un amasijo sanguinolento que chorreaba al compás de mi carrera desesperada.
–¡Socorro! ¡Ayúdenme, por favor! –gritaba, tan alto como podía –¡Me estoy desangrando, por Dios!
Pero la gente, en lugar de acercarse a prestar auxilio a un hombre en riesgo de muerte… ¡Se apartaban! ¡Se apartaban de mí! ¿Es posible? ¿Qué temían de un hombre escuálido como yo?… ¿Cómo se supone que debe pedir ayuda un hombre que se muere sin sobresaltar a nadie? Mientras corría se me saltaban las lágrimas de puro miedo, impotencia… La sangre manaba ahora libre y sin freno, como un río innatural, pues nadie en la tierra albergó jamás semejante cantidad de sangre en su cuerpo; y todo el mundo se había parado a mirarme… ¡a mí! ¡Pero no al caudal aterrador que iba vertiendo por toda la calle abajo, manchando todo a mi paso como un horror imposible escapado del inframundo! ¡Me miraban sólo a mí, como si fuese un pobre loco! Nunca antes había percibido tan claramente la profunda soledad en la que nos encontramos.
Me detuve a recobrar el aliento, exhausto, justo a las puertas del ambulatorio, con las manos sobre las rodillas mientras de mi pecho seguía manando un caudal de sangre inagotable. Jadeando, entré en el edificio, ya sin fuerzas:
–Un médico, por favor –me oí decir.
Esta vez sí me atendieron con urgencia, conduciéndome sin perder tiempo hasta una sala interior. Creo que fue por mi aspecto de absoluta desesperación, por entrar con el pecho descubierto y mi paso tambaleante, pero no por la abominación de mi herida a la que nadie hizo mención ni gesto para impedir de alguna forma mi desangramiento masivo. Sólo las vendas empapadas que seguía apretando con fuerza se interponían entre la sangre y el exterior.
Tras sentarnos, el doctor se dirigió a mí.
–Dígame ¿Qué le ocurre?
Todos habían perdido la cabeza. O la estaba perdiendo yo.
–¿Usted tampoco ve el río de sangre que me brota de la herida? –Las paredes me daban vueltas– ¿Es que no ve cómo le estoy poniendo todo? ¿O es que me están tomando el pelo? ¡HAGA ALGO! –Ya no podía más.
Durante larguísimos segundos, el doctor me escrutó con ojos serios, analíticos. Eran los ojos que ya habían observado a miles de pacientes, a lo largo de años y años.
Después, me dijo estas palabras con rotunda determinación:
–Usted no tiene ninguna herida en el pecho.
–¡QUÉ! –No podía creer la ofensa que estaba oyendo. Así que cogí la bola de vendas y la estampé con todas mis fuerzas contra la pared. Hizo un tremendo ruido de impacto húmedo que salpicó toda la sala y a nosotros, sobre todo a él. Mis manos ocuparon el lugar de las vendas, pero la sangre seguía escapándose entre los dedos.
El buen doctor no se esperaba aquello. Creo que, gracias a su profesionalidad tardó poco en recuperarse de la impresión.
Con voz pausada, tranquilizadora, me hizo una oferta:
–Si usted me lo permite, le daré la prueba irrefutable de que no tiene ninguna herida y de que, por descontado, ni yo ni nadie estamos aquí para divertirnos a su costa. Si tras esta prueba usted sigue pensando igual, yo tendré que reconocer esa enorme herida que no deja de sangrar y que, por lo tanto, debía haberlo matado ya hace horas.
–De acuerdo, doctor –Tenía la sensación de que esto era una vuelta de tuerca más en esta confabulación, de este experimento, esta broma inhumana; pero decidí seguirle el juego. Tal vez así consiguiera algo de ayuda. –¿Cuál es esa prueba?
El doctor abrió las dos puertas de un pequeño armario para guardar instrumental que tenía tras de sí. En su cara interior, cada una de las puertas estaba revestida por una lámina de espejo.
Mi propia imagen me impactó de lleno. Estaba demacrado, mostraba un aspecto horrible. Veía mis manos la una sobre la otra haciendo presión, los huesos de las costillas marcándose en la piel.
Pero no había ninguna herida. Ni una sola gota de sangre por ninguna parte.
Y mientras contemplaba atónito aquel reflejo, seguía sintiendo el fluir de la sangre entre los dedos. Sangre que no aparecía en el espejo.
–¿Me cree ahora? –preguntó el doctor con una débil sonrisa.
Estaba estupefacto.
–No se ve… nada –musité.
–Claro, hombre. Tranquilícese, su vida no corre peligro.
Porque la evidencia irrefutable que mostraba la imagen en el espejo se contradecía con las sensaciones que me transmitían mis manos, antebrazos, y el resto de la piel que era bañada por la sangre que seguía manando.
Y al echar la vista abajo… ¡La sangre seguía ahí, tan roja como siempre! Miré alternativamente a mi cuerpo y al espejo, mis brazos y el espejo, mis pantalones apelmazados y el espejo… innumerables veces… y el resultado persistía. Percibía dos realidades contradictorias al mismo tiempo.
–¿Co… cómo es posible doctor? –balbuceé, confuso. ¿Qué me está ocurriendo?
–No se preocupe. Dígame, ¿Cómo se ve en el espejo?
–Limpio de sangre.
–Bien, eso es lo importante. Yo también lo veo así.
–… Pero sigo sangrando, doctor. Es lo que siento, es lo que estoy viendo ahora mismo, en cuando dejo de observar el espejo. Todo sigue manchado de sangre…
–¿Puedo preguntarle si ha consumido drogas?
–No, ni siquiera fumo. Ni bebo.
–¿Considera que está viviendo un periodo de su vida especialmente estresante?
–Sí, eso sí. Me temo que así es.
El charco bajo mi silla se extendía con lentitud inexorable.
–Uhm… comprendo.
–¿Cómo es posible ver y sentir lo que no existe de forma constante? –Mi voz temblaba. Estaba muerto de miedo.
–Verá, el cerebro tampoco es un órgano infalible. A veces se equivoca. Nuestra mente puede sufrir un amplio abanico de trastornos de diversa gravedad y posibilidades de tratamiento. Comprendo que esta alucinación que lo aqueja es –además de particularmente elaborada- angustiante en extremo; pero no debe preocuparse, hay docenas de casos con peor pronóstico que el suyo. Usted sabe que esa hemorragia de ser… um, real, sería mortal de necesidad ¿verdad?
–Eh… claro.
–Y usted mismo comprueba en el espejo que se trata de un error subjetivo en la percepción de su cuerpo ¿No es así?
–Aún me cuesta creerlo… pero sí.
–Por eso le digo que no debe preocuparse en exceso. La elaboración podría haber sido aún mayor y seguir viendo la herida también en la imagen del espejo.
–¿Cree entonces que algún día dejaré de ver todo… esto? –me volví a mirar, asqueado.
–Eso es seguro. Pero ahora debe darse su tiempo, tener paciencia, por desagradable y nítida que sea su percepción. Tendrá que acostumbrarse y restarle importancia hasta que un día desaparezca. Esto es más normal de lo que la gente cree; se trata de una reacción psicosomática provocada por estrés y puede adoptar muchas formas: ceguera, parálisis, tartamudeos… en su caso se ha manifestado así, pero podría haber sido de cualquier otra manera. El estrés puede llegar a ser terriblemente dañino.
–Es increíble… –susurré, mientras el suelo se alfombraba de rojo.
–Bien, pues ahora le pasaré con un compañero mío –me anunció levantándose de su sillón–, el doctor Alberto, aquí al lado. Es muy bueno en su trabajo, y no lo digo porque sea un amigo –sonrió con jovialidad–. Siga usted todas las indicaciones que le de al pie de la letra y ya verá como pronto todo esto queda en un mal recuerdo.
–Gra… gracias, doctor –Le tendí la mano con aprensión, sabiendo que le ponía en el compromiso de ensuciarse bien con el apretón, tal y como de hecho ocurrió. Aunque a él pareció no importarle.
–Venga, le acompaño… Sus pasos chapotearon en el suelo.
–Disculpe, doctor… ¿No podría prestarme una bata o… algo para cubrirme?
Me sentía indefenso y… estúpido. Prometo que mañana se la traeré. Impoluta, por supuesto.
–Claro, hombre. Y así de paso me cuenta que tal le ha ido.
–Gracias… gracias por todo.
Me condujo hasta la sala de su amigo. Entró para hablar unos minutos en privado con él y después me hizo pasar.
–Cuídese… y descanse –se despidió al pasar a mi lado con una palmada en el hombro.
Dejando su huella de sangre en la reluciente bata que me había prestado.
Pasaron muchos meses –y muchas cosas– desde aquel día aciago que nunca debió existir. Meses de terapia, de fármacos, de cambios vitales –me divorcié de María, me despidieron del trabajo– y tratamientos de lo más variado. Les aseguro que pocas veces en mi vida he puesto tanto empeño e implicación en una labor –sanarme–. Sin embargo, el doctor se equivocaba. La herida no ha dejado de sangrar ni un solo minuto, ni uno solo, desde aquel día en que se abrió. En todo este tiempo, qué duda cabe, he crecido mucho como persona. En esto sí que puedo decir que mis terapeutas me han ayudado profundamente, ya que no en devolverme a mi estado de conciencia anterior. Puedes llegar a acostumbrarte a ensangrentar todo a tu alrededor si los que te rodean actúan sin prestarle atención. Dicen que a toda persona, en algún momento de su vida, le toca sufrir su “herida crucial”, irrestañable, que transforma todo lo que llega después. Dicen que la cuchilla que la abre suele ser un hecho nimio, un pensamiento inconsciente, el residuo de un sueño, un gesto de alguien… y que, desde entonces, dejamos de ser quien estábamos destinados a ser. Esta herida es interna –aunque puede que yo sea la extraña excepción a esta regla inexistente– y es el propio cuerpo quien se encarga de que permanezcamos ignorantes a la hemorragia de esa herida, fagocitando la sangre oscura de nuestra identidad originaria que convive moribunda junto a nosotros, hasta que expiramos. Un lamento eterno y sin consuelo. Sólo cuando el cuerpo falla, o la sangre es mucha, llega hasta nuestra consciencia en forma de tristeza sin causa aparente.
Y creo en esa hipótesis con firmeza, no por su sentido poético, ni por afinidad con mis creencias, sino por una experiencia trascendente que me fue concedida. Una especie de visión que jamás volvió a repetirse, como la única oportunidad que se me otorgó para contemplar la realidad más allá de mis sentidos, y que fue así:
Estaba en mis primeros meses de tratamiento. Fue durante una tarde del mes de Junio. Caminaba por la calle enseñando de nuevo a mi mente a pensar y dirigir la atención hacia ideas y hechos distintos a mi perpetuo y constante derramamiento de sangre. Como si un velo que yo consideraba transparente hubiese caído de mis ojos, ante mí se descubrió un mundo superpuesto al que conocía y habitaba; al igual que mi herida siempre había estado ahí aunque no la percibiese. Me quedé paralizado ante la inmensa revelación. En un segundo mis fosas nasales se saturaron con una intensa vaharada de hedor a plasma sanguíneo, como… cobre quemado. Las ventanas de los edificios lloraban un fino manto de líquido rojo, fluctuante a la luz del sol. De sus balcones, cornisas, tejados… de todos a la vez, como en los días de tormenta, chorreaba la sangre con estrépito, convirtiendo las calles en ríos espesos, pestilentes. Y salvo los niños más pequeños, todas las personas a las que alcanzaba mi vista sangraban profusamente. Algunas, como en mi caso, desde una herida en el pecho, otras desde la mitad de la frente, bañándose de la cabeza a los pies en siniestra ablución. Las parejas caminaban fundidas en un abrazo coagulado, las madres empujaban los cochecitos de sus hijos como mártires recién lapidadas. Los autobuses circulaban como depósitos rodantes de sangre, cuyo nivel máximo se apreciaba en los cristales; y al llegar a una parada, se liberaba de sus pasajeros en una suerte de menstruación aberrante. Los coches salpicaban a los transeúntes sin que ninguno se quejase. Las alcantarillas vomitaban el exceso inasumible. Vi un avión cruzar el cielo con sus dos estelas blancas… y una fina nube rojiza pegada al fuselaje. La imaginación no puede construir por sí misma la oscura grandiosidad de lo que contemplé… en verdad, es imposible. Y allí, en mitad de aquella escena infernal e inconcebible en otro tiempo, yo me sentí –por primera vez desde que la pesadilla comenzó– …acompañado; hasta entonces sabía que era un miembro de la sociedad, pero no fue hasta este preciso momento cuando me sentí, irrevocablemente, dentro de la misma. Tras esa imagen, el velo retorno a mis ojos. No volví a ver nunca a mi ciudad sangrar.
El doctor se equivocó conmigo –sí, a veces hasta los buenos médicos se equivocan–. Mi herida no desapareció con el tiempo, ni mi sangre dejó de verterse sin cesar. Y mi visión no es un trastorno de la percepción o los sentidos, en absoluto, sino un don… un don único y desconocido otorgado por la naturaleza. Aún ignoro su propósito final, el mensaje último que contiene, pero doy gracias por él cada día, por haberme permitido contemplar lo que el resto de la humanidad, por sí misma, jamás podrá llegar a ver:
Que el mundo flota en sangre.






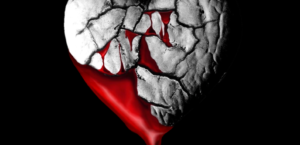
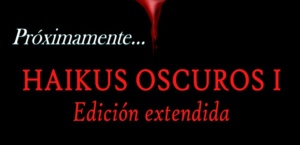



















Deja una respuesta